Las convenciones sociales y el deseo
 Nacido en 1902, de padre alemán y madre andaluza, Carlos Schlieper despliega en su filmografía desde hilarantes comedias hasta oscuros melodramas; en los films elegidos, dos elementos de este último género operan de una forma particular: las convenciones sociales y el deseo. Nacido en 1902, de padre alemán y madre andaluza, Carlos Schlieper despliega en su filmografía desde hilarantes comedias hasta oscuros melodramas; en los films elegidos, dos elementos de este último género operan de una forma particular: las convenciones sociales y el deseo.
En El deseo (1944), La honra de los hombres (1946) y Madame Bovary (1947) hay una presencia fuerte de estos dos elementos. Mientras en la primera, la elección de los planos, los contraluces y sugerentes gotas que caen en vidrios empañados aluden una sexualidad que ya no puede reprimirse; en la segunda, los planos inclinados, los encuadres picados o contrapicados enfatizan el desconcierto y el miedo por la condena que deberá sufrirse por una debilidad. Y en Madame Bovary, los primeros planos al rostro desconsolado de Emma aluden al sufrimiento que debe padecer por estar rodeada de cobardes que no viven de sueños como ella. En los tres films se tematiza la soledad y la angustia por el abandono. Mientras que Luisa (El deseo) y Paula (La honra de los hombres) padecen en la angustia y el desconsuelo los viajes de sus esposos que las dejan libradas a las noches vacías y a su eventualidad debilidad; Emma aprovecha su soledad para soñar, al tiempo que lamenta haberse atado a un hombre mediocre e, del mismo modo que las otras dos mujeres, no puede evitar desafiar su voto matrimonial cuando vuelve a sentirse encendida por un amor.
El deseo comienza con Luisa (Aída Luz) entrando a una celda acompañada de unas monjas. A partir de allí, los relatos de los posibles/supuestos testigos del asesinato de Juliana, hacen sus declaraciones. Es destacable la organización temporal del film, que se transforma en una suerte de puzzle. Sin actuar en detrimento de la claridad en la configuración de los personajes, el director obliga al espectador a realizar alguna reconstrucción de los datos con los que cuenta.
A partir de la lectura del testamento de la tía Margarita, las verdaderas personalidades están desplegadas. Juliana, a partir de entonces, se convertirá en una mujer vengativa en busca de la fortuna que cree que le corresponde y que fue a parar a su sobrino Jorge y a su esposa Luisa.
Con el primer viaje de Jorge, los días de Luisa se alargan indefinidamente y parecen no pasar nunca. Las noticias llegan y el núcleo del conflicto se desencadena: Basilio, un viejo amor de Luisa, llega a la ciudad. Desde entonces, y aprovechando la ausencia de Jorge, Basilio se convierte en una “atracción peligrosa” según las palabras de Luisa, que se prepara para padecer su condena por haber buscado compañía durante la ausencia de su esposo. Desde entonces, el realizador despliega toda su pericia para crear climas y símbolos. El inevitable beso entre Luisa y Basilio llega, y las cortinas se mueven, los vidrios se empañan, y una gota de rocío cae lentamente sobre un vidrio. Un fuerte erotismo acompaña a la escena y Juliana descubre a Basilio acomodándose la ropa a contraluz, a través de los vidrios que separan el salón de piano donde los amantes se encuentran. El secreto que Juliana buscaba para poder extorsionar a Luisa y sacarle dinero, se ha desplegado ante sus ojos.
La culpa empieza a corroer a Luisa y la carta dirigida a “Jorge de mi alma” se transforma en “Querido Basilio” ante la prolongada estancia de su marido en el exterior. “Su ausencia se hacía interminable,” dice Luisa al juez que trata de armar el rompecabezas. Es interesante cómo la imagen de Luisa declarando y su voz sobre escenas del pasado, se mezclan convirtiéndose en un continuo sólido donde el espectador nunca se desorienta pero donde las imágenes adquieren una profundidad particular. Mientras la voz de Luisa recuerda su versión de la historia, el espectador la acompaña en sus tortuosos recuerdos experimentando identificación y emitiendo su propio juicio. A lo largo del film, la perspectiva es estrictamente femenina; la valoración del espectador está orientada tan claramente que llega a experimentarse su soledad y angustia al saberse desnuda ante su ama de llaves.
Los lugares de la infancia se suceden en un paseo donde, con el racconto de Luisa ante el juez, se mezclan las imágenes de la más tierna infancia de Basilio y Luisa cuando, atemorizados por la cercanía de un tren, es la primera vez que ella está entre sus brazos. La imagen de los niños abrazados se funde con la imagen de los adultos besándose. La solidez conceptual del director se hace presente una vez más: Basilio no será para Luisa más que un recuerdo, un recuerdo que nunca debió haber redescubierto.
Luisa busca la carta desesperadamente hasta que Juliana dice las palabras más escabrosas: “Sepa usted que no todos los papeles se queman”. Un ominoso primer plano de Juliana repite una y otra vez “La tengo yo aquí” mientras se golpea el pecho con fuerza; su pecho está lleno de ira, de rencor, ausencias y privaciones pero, además, albergará en la debilidad de su corazón la causa de su muerte.
Una secuencia onírica da cuenta del estado mental y anímico de Luisa que se prepara para lo peor; recuerda especialmente a su marido diciendo “¡Mátala!” cuando hablaba con un amigo sobre la hipotética infidelidad de la esposa, y también el rostro y las palabras de Juliana repitiendo “La tengo yo aquí” y golpeándose el pecho maquinalmente. Los tormentos la abruman y, cuando va a buscar consuelo en Basilio, no encuentra al recuerdo de su infancia sino a un hombre frío que decide desaparecer para evitarse problemas. Luisa, ahora sola, deberá soportar las extorsiones de Juliana, su tortura y su propia culpa día y noche. El espectador sufre con Luisa y empieza a temer el regreso de Jorge.
“¡Quiero ser libre!” grita Juliana mientras se desmaya. El médico ordena quince gotas de Digitalina para su problema cardíaco y sería Luisa la encargada de proporcionárselas. Jorge no puede entender por qué Juliana no se ocupa de los quehaceres y la despide. Un plano detalle de los ojos de Juliana amenazan a Luisa como nunca. La música enfatiza el momento a todo volumen y el tiempo se acorta para Luisa. Está perdida y empieza a pensar en la muerte por primera vez. Juliana la encuentra revisando todos los cajones de su habitación y el enfrentamiento entre las dos mujeres deja a Juliana inmóvil, agonizando y, por más que Luisa le da rápido las gotas, la mujer muere.
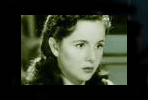 “Mi única culpa es haber deseado que muriera,” dice Luisa al juez en su declaración. Después de algunas pruebas de laboratorio, la absolución de la justicia llega, pero Luisa no puede perdonarse ni regresar al lado de Jorge, y los recuerdos se suceden uno tras otro mientras se acerca peligrosamente a las vías del tren. La absolución que Luisa necesita no puede dársela ningún magistrado. El suicidio está construido a partir de la fragmentación (como deconstruida estaba su alma) y su velo en las ruedas del tren lo dice todo. El realizador emite, posiblemente, algún juicio más: Basilio iba en el tren y ni siquiera se asoma para ver qué pasó, convencido de que hay muchas mujeres más para ver. “Mi única culpa es haber deseado que muriera,” dice Luisa al juez en su declaración. Después de algunas pruebas de laboratorio, la absolución de la justicia llega, pero Luisa no puede perdonarse ni regresar al lado de Jorge, y los recuerdos se suceden uno tras otro mientras se acerca peligrosamente a las vías del tren. La absolución que Luisa necesita no puede dársela ningún magistrado. El suicidio está construido a partir de la fragmentación (como deconstruida estaba su alma) y su velo en las ruedas del tren lo dice todo. El realizador emite, posiblemente, algún juicio más: Basilio iba en el tren y ni siquiera se asoma para ver qué pasó, convencido de que hay muchas mujeres más para ver.
Es notable la perspectiva femenina que se maneja a lo largo del film; no sólo por las decisiones del realizador respecto del punto de vista, sino, sobre todo, por las cuestiones ideológico-morales que se filtran debajo de la trama. La sociedad condena a una mujer por engañar a su marido pero no lo condena a éste por dejarla en la más profunda soledad, sin siquiera responderle las cartas. Sin embargo, Jorge la perdona permitiéndole volver a su casa, pero es Luisa quien no puede combatir la tristeza de una vida desencantada, de una vida que condena el amor como un error. Luisa no mereció la cárcel pero, antes que una vida así, es mejor la muerte.
La honra de los hombres comienza con una voz en off (extradiegética) que alude al pueblo de mujeres; instalando rápidamente al espectador en un ambiente portuario con “las esperanzas puestas en el regreso”. Una ballenera se acerca y el recibimiento llena de alegría a este pueblo de mujeres solas. Van a recibir a sus hombres y, ya desde aquí, el film trabaja la diferencia entre la mujer casada, Paula (Aída Luz), y la soltera, Mónica (María Duval). El recibimiento es diferente; mientras Paula corre a los brazos de su marido (Pedro), Mónica prácticamente debe esperar que la arrojen a los brazos de su novio (Hugo) esperando una suerte de permiso.
Sin que las mujeres lo sepan, Pedro y Hugo empiezan a planear un nuevo viaje. “Esta noche no pienso más que en ti,” le dice Pedro a Paula ante sus sospechas. Sin embargo, poco después, están embarcándose y dejando en su casa al teniente enfermo de la ballenera para que se recupere. Las despedidas se suceden y a ellas sigue la terrible soledad, los días largos, todos iguales, añorando el regreso.
Paula no recibe bien al teniente al principio; lo cura como “cualquier mujer lo hubiera hecho en su lugar” pero no lo mira ni le habla. Sin embargo, Mónica advierte la secreta devoción de Paula. La presencia de un hombre en la casa es perturbadora, seductora, y la soledad se hace más dura aún con un hombre en la casa. Está decidida a echarlo pero Paula ya no puede ocultar su deseo. Un beso los une y un hijo lo hará después; no porque Paula quede atada a este hombre de alguna manera afectiva, sino porque queda unida a la deshonra de haber engendrado un hijo con él.
Es interesante cómo Schlieper trabaja el deseo en este film, puesto que no es el deseo o la añoranza de la relación amorosa y de la seducción, sino que es un deseo puramente físico, la presencia irresistible de un hombre en la casa, de una voz de hombre, de una respiración de hombre. No se tematiza en absoluto la relación amorosa que, de hecho, está prácticamente elidida en el film, sino que se trabaja la necesidad del beso, la necesidad de la caricia y de las manos masculinas sobre el frágil cuerpo de la mujer que, como Penélope, teje en el puerto esperando que vuelva Pedro. Mientras tanto, encargada de cuidar la dignidad de éste, ni siquiera puede pensar en deshonrarlo, que es el pecado que cometerá Paula, aquel por el que toda la familia y el pueblo la condenará.
Paula está decidida a irse, decidida a esperar lo que el destino tenga preparado para ella y su hijo, fruto de su fugaz relación con el teniente. Pero Mónica, la amiga/hermana fiel, no puede permitir que se vaya sola y las dos planean cómo defender lo más sagrado y puro que tienen. El bebé que nace es un niño, un machito que, como ellas dicen, no las hará estar ya tan solas. Es curioso, a su vez, cómo el hijo de otro hombre es el que llena el vacío en el que las dejan sus parejas; aunque siendo este vacío algo que la sociedad admite, que no condena. Lo que condenan todos, de lo que todos se burlan y hacen chistes, es del hijo tenido en la clandestinidad, el hijo que deshonra al hombre que ha partido al mar, el hijo tenido en la soledad, en una espera que debe ser necesariamente virtuosa.
El miedo y la vergüenza aguardan en el pueblo; la seguridad del exilio no tendrá comparación con las reglas duras de la sociedad en la que viven. Mónica obliga a Paula a seguir un plan: dirán que es hijo de Mónica que, como soltera que es, podrá defenderse mejor de las habladurías. Las mujeres la condenan con sus chismes y miradas. Hugo -el novio de Mónica, que conoce el secreto- debe comprender y, si realmente la quiere, debe aceptar la mentira y soportar el desprecio de los otros hombres que lo creen deshonrado.
“Cuando se quiere de verdad, todo se perdona,” dice la madre de Hugo. Un contrapicado enmarca a Hugo cuando debe tomar la decisión y, seguro de que su amor por Mónica es lo más importante, se decide a defender al niño y a la dignidad de Paula. “Lo defenderemos juntos”, dice cuando está seguro de poder lograrlo. Sin embargo, cuando parece que todo está arreglado, Pedro siente una terrible sospecha en el corazón; juzga a Mónica muy duramente pero siente que le esconden algo más. Una escena lo refuerza: cuando Paula oye llorar al niño quiere levantarse a atenderlo pero Pedro se lo impide. “No eres la madre”, le dice y un primer plano que parece eterno encuadra el rostro triste, pálido, vacío de Paula, que debe negar a su hijo para sostener la mentira que la tortura mucho más que las habladurías de sus vecinas.
Hugo no soporta cargar con la deshonra ni soporta la mirada burlona de los otros hombres del pueblo. Se debate entre decir la verdad o realmente creer la mentira, que el niño es realmente hijo de Mónica. Ésta no puede permitirse perderlo y una tormenta reúne una noche a Mónica y a Pedro, y ella, que estaba decidida a confesar la verdad, se contiene y sostiene todavía una mentira que Hugo no tardará en develar. Pedro acorrala a Hugo: “Cuando un hombre consiente lo que has consentido...” le dice Pedro, burlándose de él, sin saber todavía que sería él el burlado por sus mismas palabras. “¡Te lo han hecho a ti, a ti! ¡Ahí tienes la verdad que tanto buscabas!” le dice Hugo sin poder soportarlo más. “Eso es lo que yo quería (...) Esta verdad que sentía en el corazón,” reconoce Pedro convirtiendo a sus sospechas en certezas dolorosas.
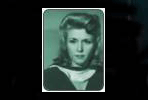 “Aquí me tienes” exclama Paula sin miedo porque ya no deberá negar a su hijo. “No soy quien ha de juzgarte (...) Son ellos...” Ninguno de los presentes es capaz de defender a Paula. Pedro se despide pidiéndole perdón a Mónica que sella con un beso paternal en su frente. Pero Mónica no podrá perdonar a Hugo que quiere hacerle creer que ha develado el secreto por ella; Mónica sabe que lo ha hecho por él mismo; “por la honra de los hombres que no son hombres,” por cuidar su dignidad, su hombría más que el futuro del bebé. “Aquí me tienes” exclama Paula sin miedo porque ya no deberá negar a su hijo. “No soy quien ha de juzgarte (...) Son ellos...” Ninguno de los presentes es capaz de defender a Paula. Pedro se despide pidiéndole perdón a Mónica que sella con un beso paternal en su frente. Pero Mónica no podrá perdonar a Hugo que quiere hacerle creer que ha develado el secreto por ella; Mónica sabe que lo ha hecho por él mismo; “por la honra de los hombres que no son hombres,” por cuidar su dignidad, su hombría más que el futuro del bebé.
Las convenciones sociales aquí no sólo han destruido el amor de una pareja, sino de dos; han convertido a un hombre enamorado en un cobarde incapaz de un sacrificio por amor. Los hombres vuelven a irse; las despedidas se suceden en el puerto pero dos mujeres faltan. Mónica y Paula cuidan a su pequeño hijo en la casa, pero Paula quiere ser la única que deba cargar con la pesada culpa de haberse sentido tan sola que no pudo evitar caer en la tentación.
Aquí, como en El deseo, la perspectiva es femenina. El espectador acompaña y sucumbe ante la tentación que el teniente representa. La frialdad de los maridos es contrastada con las dulces palabras de un hombre que aparece cuando no debe aparecer; cuando la soledad es tal que la entereza y la resistencia se debilitan. Tanto Luisa como Paula sufren la soledad de sus hombres, abnegadamente, con una resignación dolorosa que se les hace insoportable. Basilio y el teniente no se convierten en objetos de deseo amoroso, no son la alternativa al abandono de sus maridos sino que son la figura masculina que extrañan, las manos pesadas que necesitan y la voz dulce que añoran.
Las duras reglas sociales las condenan. Las dos, Paula y Luisa, deben pagar su culpa/deseo, deben purgar su infidelidad con la muerte. Mientras Luisa se arroja a las vías del tren, Paula debe morir para la sociedad, para su marido y para la honra de los hombres. La virtud en ambos melodramas está representada por el padecimiento de las mujeres; ambas padecen el haber caído en la tentación, el haberse sentido tan solas y abandonadas que no pudieron resistirse a la espera. Mientras Luisa se suicida para no obtener el perdón de su marido, Paula debe luchar sola por llevar adelante su vida con un hijo al que todo el mundo da la espalda. En ambos films, el vicio está en las reglas mismas de la sociedad, aquellas que censuran el deseo y la debilidad pero que no condenan la soledad y el abandono.
En El deseo, Basilio, con su oscuridad y frialdad, y Juliana con su afán torturador, representan al vicio, a personajes que corrompen la integridad de la heroína y la dejan sola sin ahorrarse humillaciones. Sin embargo -en el caso de Juliana explícitamente- son ellos mismos víctimas de la sociedad; en varias oportunidades se hace referencia a las privaciones y ausencias que ha debido sufrir Juliana que, claramente, la han convertido en el ser inescrupuloso que es, capaz de llevar a una mujer al borde de la locura por diez mil pesos; y a la muerte por la dignidad manchada.
Es más claro aún en La honra de los hombres, donde es la deshonra pública –de todo el pueblo- la que condena a Paula y a Mónica, también la que humilla a Pedro, y por la que Hugo no soporta guardar el secreto. En ambos films, hay un tratamiento de lo público y de las reglas de la sociedad como corruptas, como incitadoras de los sentimientos más oscuros, como las que llevan al mal por la denodada búsqueda de la virtud, de una virtud demasiado exigente, casi ficticia. Luisa comete un error y no puede perdonárselo porque tampoco se lo perdonarán los otros, porque la sociedad no lo olvidará. También Paula, que sucumbe por su debilidad y debe pagar hasta con el dolor de negar a su propio hijo.
En Madame Bovary se tematizan también las rígidas convenciones sociales y también el deseo pero, más expresamente que en los otros dos films, se trata aquí de las relaciones amorosas per se y no sólo de la cuestión física y de la soledad. Emma (Mecha Ortiz) vive de sueños y se enamora, no sufre solamente la soledad de un marido que no es el que soñó, sino que desea vivir enamorada, hacer expresa su pasión, su amor. Las relaciones amorosas son inevitables porque -como dice Gustave Flaubert en el proceso al comienzo del film- ella “es una mujer enferma de sueños”. Madame Bovary no sufre a un hombre, a un amor, sino que padece al amor mismo, al que no tiene por su esposo y al que tiene por los hombres que se le aparecen tan apasionados como ella. Aquí también como en El deseo y en La honra... los hombres que la rodean son unos cobardes. Por un lado, León, que parece amarla con locura al irse a París para olvidarla. Por otro lado, Rodolfo, que está dispuesto a todo por tenerla. Lo cierto es que León no es capaz de amarla como ella a él cuando la sociedad ve con malos ojos el romance y cuando el desprestigio de Carlos Bovary (a raíz del fracaso de una operación) puede afectarle. Tampoco Rodolfo se atreverá a amarla.
“¡Dios mío, ¿por qué me habré casado?!” se reprocha Madame Bovary. “La felicidad no existe, ¿usted la ha conocido?,” pregunta Emma a León. A lo que el joven responde: “Un día apareció ante mí y, desde entonces, la veo desde lejos”. León decide huir del amor que siente por Emma para no perjudicarla. “He comprendido que es una mujer virtuosa y me he arrepentido de mirarla como mujer. Ahora la veo como una santa.” Sin embargo, Emma reconoce en el gesto un dolor que no se atreve a negar. “El amor ha huido y qué me queda... La virtud ha espantado al amor.” Es interesante cómo el director plantea los valores en el film. La virtud está en el amor desenfrenado y puro de Madame Bovary, y el vicio lo serán la cobardía de los hombres y la resignación de su esposo. Similar articulación se da en los films anteriores; la sociedad exige un determinado camino a la mujer para que sea virtuosa, pero Emma elige soñar, amar desenfrenadamente y por eso es condenada, por eso debe condenarse.
“La quiero, Emma. Usted vive en mi alma. La necesito para poder vivir,” le dice Rodolfo prometiéndole un amor que luego no se atreve a darle. Emma sólo quiere escapar. Se lo propone a su esposo pero no se anima. Se lo propone a Rodolfo pero él se arrepiente y ni siquiera puede decírselo personalmente sino que un telegrama llega para desilusionarla. Felicidad, su criada, es la única que puede comprenderla porque siente una amor tan fuerte como el de ella. “Esta fue la crisis más grande (...) Recobró sus fuerzas y la ausencia apagó el amor,” dice Flaubert refiriéndose a la semana que Emma voló de fiebre por el segundo amor que se le fue.
Pero Emma encuentra a León en París. “¿Qué hizo en París?”, le pregunta Emma. “Tratar de aturdirme para no sufrir,” responde el joven encendiendo nuevamente un amor que no había podido ser. La pasión sigue a las promesas pero León no puede más que obedecer a su madre y debe abandonar a Emma. Las deudas la atormentan y la caminata por la noche la cubre de sombra. “Estoy perdida,” dice aturdida por el vacío en su alma.
Piensa que la única solución es la muerte y busca el arsénico. El delirio sucede al envenenamiento y, aún embargado y desprestigiado por su falla profesional y por la deshonra de su esposa, su esposo, Carlos Bovary, es el único que puede ver la virtud en ella. “No eras feliz y yo tengo la culpa,” le dice antes de que le den la Extremaunción.
“Muere, porque quiso vivir de sueños,” dice Flaubert defendiendo la virtud de su heroína. Aquí también, como en los films anteriores, las convenciones sociales son capaces de destruir el amor en su afán de cuidar la virtud. León no se atreve a amarla por indicación de su madre y Rodolfo por su ceguera, por su egoísmo y cobardía. El único que la ama realmente es su esposo que es tan hombre como para perdonarla, pero por el que ella no siente más que pena. Schlieper, Flaubert y Carlos Bovary son los únicos tres que la defienden y la aman; que la entienden y perdonan. Aquí, más que en los otros dos films, se tematiza la relación amorosa. Pero no la relación objetual respecto de un hombre en particular, sino la relación amorosa por/con el amor mismo. Emma Bovary quiso vivir de sueños, quiso vivir de amor, y la sociedad y los hombres no se lo han permitido. El deseo sexual se transforma aquí, más que en los films anteriores, en un vehículo para el amor. Emma se entrega a Rodolfo cuando lo ama y quiere borrar todo su pasado (y le quema una caja con recuerdos y mentiras de otras mujeres); y se entrega también a León cuando cree que el amor del joven realmente es tal que hará que no se atreva a perderla por segunda vez. Pero ninguno de los dos es capaz de sentir una pasión tan fuerte como la de ella.
Las convenciones sociales y el deseo se articulan en las tres películas de un modo bastante similar. Mientras las convenciones sociales persiguen un ideal de mujer virtuosa y condenan el deseo y la infidelidad, el abandono de su esposos no está mal visto; y los sueños de la mujer la arrastran irremediablemente a la muerte. Luisa, Paula, y Emma sufren haber deseado una caricia, haber repudiado su soledad y haberse atrevido a buscar consuelo y amor.

|
|
|